SIMBOLISMO Y RITUALIDAD EN LA OBRA "AURA"
DE CARLOS FUENTES
 La novela breve, Aura, de Carlos Fuentes ha sido motivo de muchos estudios y recientemente de algunas polémicas en México sobre su contenido sacrílego y sexual. Sin embargo, más allá de todo comentario a primera lectura, podemos asegurar, que esta novela breve, contiene una cantidad de elementos que permiten desde diferentes perspectivas de análisis un mosaico muy amplio de lecturas y significaciones. En esta ocasión nos centraremos en los elementos simbólicos más sobresalientes del texto y de que manera se relacionan en el texto. Posteriormente hablaremos de los ritos que se convocan en la narración y como son representados y/o pervertidos por la instancia narrativa, es decir, por la voz que narra.
La novela breve, Aura, de Carlos Fuentes ha sido motivo de muchos estudios y recientemente de algunas polémicas en México sobre su contenido sacrílego y sexual. Sin embargo, más allá de todo comentario a primera lectura, podemos asegurar, que esta novela breve, contiene una cantidad de elementos que permiten desde diferentes perspectivas de análisis un mosaico muy amplio de lecturas y significaciones. En esta ocasión nos centraremos en los elementos simbólicos más sobresalientes del texto y de que manera se relacionan en el texto. Posteriormente hablaremos de los ritos que se convocan en la narración y como son representados y/o pervertidos por la instancia narrativa, es decir, por la voz que narra.
ALGUNOS ELEMENTOS SIMBÓLICOS Y/O SISTEMÁTICOS EN LA AURA.
Como la ciudad o el templo, la casa, simbólicamente está situada en el centro del mundo; es la imagen del universo. Es significativo que la casa de Aura esta situada físicamente en el centro de la Ciudad de México, reforzando su carácter simbólico:
"Te sorprenderás que alguien viva en la calle de Donceles. Siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie."
Además debemos recuperar el adjetivo "viejo", lo cual da a este "centro" donde la casa se ubica un carácter de contenedor de cierto pasado, de cierta tradición.
Por otra parte y, como simbolismo más fuerte, la casa representa lo femenino por ser identificada a la madre, al refugio o protección, el seno materno. Esto es interesante porque el personaje principal, Felipe Montero, siente que la casa de Aura es su casa, es el lugar donde siempre debió estar, es el sitio que le pertenece y que le brinda paz: “...estiras las piernas, enciendes un cigarrillo, invadido por un placer que jamás has conocido, que sabías parte de ti, pero que sólo ahora experimentas plenamente, liberándolo, arrojándolo fuera porque sabes que esta vez encontrará respuesta...”
También esta casa es como un gran útero que lo recibe, útero oscuro y húmedo que lo acoge y lo deja lejos de exterior:
“Cierras el zaguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado- patio, porque puedes oler el musgo, la humedad de las plantas, la raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso- ...
Pero quizá lo más importante es que él penetra a un universo femenino, un universo lleno de exotismo y magia, que es el interior de esa casa, porque él ha dejado atrás el exterior al cual cree pertenecer:
" antes de entrar miras por última vez sobre tu hombro, frunces el ceño porque la larga fila detenida de camiones y autos gruñe, pita, suelta el humo insano de su prisa. Tratas inútilmente de retener una sola imagen de ese mundo exterior indiferenciado."
Ese mundo exterior, concreto y real, queda atrás y ahora se penetra, porque ese es el verbo que se utiliza, penetrar, y no cruzar o entrar, por ejemplo, reforzando así su masculinidad en relación al universo al que va habitar, femenino totalmente. El personaje penetra esa oscuridad, ese universo conservado y hecho por mujeres. De esta forma se refuerza la propuesta de que la casa se presenta en la novela como una alegoría de lo femenino: húmeda, oscura, laberíntica, mágica, orgánica y revestida de pasado. Felipe Montero, al entrar a la casa se introduce en otra realidad: la femenina, acogedora, pero también amenazante.
Este espacio femenino está dominado por la oscuridad, debemos recordar que todo los lugares donde las mujeres se mueven son oscuros, llenos de penumbra o casi, todos los espacios de la casa son lugares de sombras, todos menos la habitación de él, la del hombre, cuya luz es tan intensa que incluso ciega:
“Cierras -empujas- la puerta detrás de ti y al fin levantas los ojos hacia el tragaluz inmenso que hace las veces de techo. Sonríes al darte cuenta que ha bastado la luz de crepúsculo para cegarte y contrastar con la penumbra del resto de la casa.”
Tal pareciera que el hombre es un ser para la luz, la mujer un ser para las sombras. El hombre, además, esta hecho para irrumpir y penetrar espacios (recuérdese que él abre todas las puertas sin necesidad de llaves, no hay ningún lugar vetado para él), la mujer para perpetuarlos:
"Es que ya estoy tan acostumbrada a las tinieblas... Es que nos amurallaron, señor Montero. Han construido alrededor de nosotras, nos han quitado la Luz. Han querido obligarme a vender. Muertas, antes. Esta casa está llena de recuerdos para nosotras. Sólo muerta me sacaran de aquí."
Todo bajo el techo de esa casa vieja y retraída convoca y custodia el pasado al tiempo que rechaza al presente.
Estos personajes, más que actantes en la novela se convierten en entes simbólicos cuyas cargas connotativas y los elementos que las circundan dan especial interés a nuestro acercamiento a la novela. En primera instancia resaltemos que ambas figuras femeninas representan por un lado la juventud encarnada por Aura, y su contraparte la vejez, Doña Consuelo. Dos partes opuesta y complementarias que en el trascurso de la narración una no puede estar sin la otra, creándose así un vínculo simbólico de vida. Recordemos que para la simbólica el anciano no es un signo de lo caduco, sino de lo persistente, durable, lo que participa de lo eterno. Influye en la psiquismo como un elemento estabilizador y como una presencia del más allá.
Esa resistencia a abandonar lo que se fue lleva a la Señora Consuelo Llorente a desdoblarse en Aura. Aura no es sino una proyección de los deseos de la anciana. Tal es la fuerza vital y la necesidad de perpetuarse en Doña Consuelo que puede engendrar a Aura. Aura, cuyo nombre no deja de atraer consigo su connotación simbólica: Luz que rodea la cabeza, nube luminosa de coloraciones diversas que sólo es posible distinguir en los seres dotados de luz divina. Esta luz es siempre un signo divino de sacralización. Esto equivale a la sacralización de este desdoblamiento, de esta convocación de otro ser que no es sino el deseo corporeizado de lo que se fue, se sacraliza la juventud.
A pesar de que el Aura no puede desligarse de nuestro cuerpo, aquí el personaje parece tener vida autónoma (rasgo fantástico e insólito), hasta que notamos que es un doble distorsionado de la vieja por la juventud:
“ ...recordarás a la vieja y a la joven que te sonrieron, abrazadas, antes de salir, abrazadas: te repites que siempre, cuando están juntas, hacen exactamente lo mismo: se abrazan, sonríen, comen, hablan, entran, salen, al mismo tiempo, como si una imitara a la otra, como si de la voluntad de una dependiese la existencia de la otra.”
Es importante destacar en este momento la incidencia simbólica del color verde, como si fuese ese color, nombrado numerosamente en el texto, el color implícito del Aura, que no sólo cubre al personaje del mismo nombre, cuyos ojos son verdes y siempre viste de tafeta verde en la novela, sino que irrumpe en otros espacios. Uno de ellos es la casa llena de musgo, plantas y limosidades: de verde olivo son los tapices y las alfombras, la bata de la vieja Consuelo, sus ojos también. El verde es una tonalidad constante que abunda en las descripciones del texto. Cito algunas incidencias:
"Al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen espuma y vuelven a la calma verde, vuelven a inflamarse como una ola: tú los ves y te repites que no es cierto, que son unos hermosos ojos verdes idénticos a todos los hermosos ojos verdes que has conocido."
"...una botella vieja y brillante por el limo verdoso que la cubre."
"...tu hermosa Aura vestida de verde."
" Ah Consuelo, mi joven muñeca de ojos verdes... siempre envuelta en ropas y velos color verde como tus ojos..."
"...unas manos han rasgado por la mitad su falda de tafeta verde..."
"...y recorres con la mirada el cuarto: el tapete de lana roja, los muros empapelados, oro y oliva, el sillón de terciopelo rojo, la vieja mesa de trabajo, nogal y cuero verde..."
Pero ¿qué simbología se esconde detrás de esta incidencia sistemática del color verde en el texto de Aura? El verde es un color femenino (un elemento más para sumarse a este universo de mujeres), se dice que dentro de la representación de la complementariedad de los sexos: el rojo es un color macho y el verde un color hembra. Otro signo significativo en su simbología no es sólo que representa la esperanza, su connotación más conocida, sino que es sinónimo de fuerza y longevidad. Es el color de la inmortalidad, que simbolizan universalmente los ramos verdes.
También el color verde es parte importante en el mundo de la sicología y de la psiquis humana y se ha desarrollado un complejo estudio terapéutico basado en que el color verde en cuanto color representa: el regressus at uterum. La necesidad del hombre de buscar un entorno natural que ayude a escapar de lo artificial, del mundo moderno, ha llevado a los estudiosos de estás áreas a comprobar que es el color verde el que recupera consciente o inconscientemente esta tranquilidad frente a esta inquietud. El diario de un esquizofrénico citado por Durand lo muestra de manera explícita: "Me sentí deslizar, escribe el enfermo próximo a la curación, en una paz maravillosa. Todo era verde en la habitación. Creía que estaba en una balsa, lo que equivalía para mí a estar en el cuerpo de mamá...Estaba en el paraíso en el seno materno."
También para Felipe Montero, la casa (útero metafórico), la presencia de Aura y la misma Consuelo representan un estado de paz y de vuelta a los orígenes:
"Tocas las paredes húmedas, lamosas; aspiras el aire perfumado y quieres descomponer los elementos de tu olfato, reconocer los aromas pesados, suntuosos, que te rodean. El fósforo encendido ilumina, parpadeando, ese patio estrecho y húmedo..."
O recuérdese el ejemplo donde se menciona su estado de relajación y paz al estar en la casa. Es así que la narración al convocar todos estos elementos intenta recuperarlos y utilizarlos el la trama con su carga simbólica más significativa. De esta manera, por ejemplo, el desdoblamiento de la anciana adquiere, no sólo un carácter simbólico (búsqueda de la eterna juventud y permanencia del pasado), sino también la puesta en escena de los discurso mágicos y esotéricos, confiriéndosele a este dúo de mujeres características de seres fantásticos. Porque en esa negación del presente se intenta, desesperadamente, no permitir la ruptura en la continuidad de su historia utilizando todos los artificios que permita, ya no el mundo de lo racional, sino el mundo de lo supraracional, de lo imaginario, de la fantasía. No se puede truncar la historia, historia ligada a Felipe Montero, quién más adelante en la narración, descubrimos que no es otro que la reencarnación del General Llorente. Desdoblamiento por el Aura o reencarnación, ambos elementos del discurso de lo esotérico, de la magia, de la imaginación, que son instaurados en la narración para validar esa necesidad de que le tiempo permanezca inamovible: todo debe volver a ser como antes. Claro, esta sentencia es propuesta por las mujeres que habitan esa casa, universo cargado de misticismo, magia e intriga. Son ellas, dentro de este espacio simbólico (vientre materno, refugio, santuario del pasado), donde someten al historiador joven a una búsqueda de su verdadera identidad, la que le perteneció en el pasado. Aura y Consuelo cumplen así uno de sus roles femeninos más importantes: han ayudado a fecundar, a engendrar el otro lado de la personalidad de Felipe Montero. Ese gran vientre que es la casa está dando a luz a la verdadera personalidad de su invitado.
“ Al despertar buscas otra presencia en el cuarto y sabes que no es la de Aura la que te inquieta, sino la doble presencia de algo que fue engendrado la noche pasada. Te llevas las manos a las sienes, tratando de calmar tus sentidos en desarreglo: esa tristeza vencida te insinúa, en voz baja, en el recuerdo inasible de la premonición, que buscas tu otra mitad, que la concepción estéril de la noche pasada engendró tu propio doble.”
Y más adelante en la narración:
“Verás en la tercera foto, a Aura en compañía del viejo, ahora vestido de paisano, sentados ambos en una banca, en un jardín. La foto se ha borrado un poco: Aura no se verá tan joven como en la primera fotografía, pero es ella, es él, es... eres tú. Pegas esa fotografía a tus ojos, las levantas hacia el tragaluz: tapas con una mano la barba blanca del general Llorente, lo imaginas con el pelo negro y siempre te encuentras, borrado, perdido, olvidado, pero tú, tú, tú.”
Por ello en la novela podemos hablar de que existe una sistemática de la regresión (que no progresión) ya que el personaje es primero Felipe Montero, luego se desdobla y sabe que hay algo más una doble presencia y finalmente se reconoce en la reencarnación del general Llorente. Todo pareciera indicar que con ayuda de esta sistemática de la regresión se refuerza la idea de que lo que se es ahora no es lo verdadero, sino lo que se fue en el pasado es lo real. Se insiste en el pasado como lo más importante frente al presente:
“...Caes agotado sobre la cama, te tocas los pómulos, los ojos, la nariz, como si temieras que una mano invisible te hubiese arrancado la máscara que has llevado durante veintisiete años: esas facciones de goma y cartón que durante un cuarto de siglo han cubierto tu verdadera faz, tu rostro antiguo, el que tuviste antes y habías olvidado...No volverás a mirar tu reloj, ese objeto inservible que mide falsamente un tiempo acordado por la vanidad humana, esas manecillas que marcan tediosamente las largas horas inventadas para engañar el verdadero tiempo, el tiempo que corre con la velocidad insultante, mortal, que ningún reloj puede medir. Una vida, un siglo, cincuenta años: ya no te será posible imaginar esas medidas mentirosas, ya no te será posible tomar entre las manos ese polvo sin cuerpo.”
LOS ANIMALES SIMBÓLOCOS EN LA NOVELA
Los animales que aparecen en la novela también son de interés simbólico y proponen elementos significativos para la lectura bajo esta perspectiva de la obra. Cado uno de ellos pareciera que no fue escogido al azar y refuerzan el carácter del texto y sus propuestas estructurales.
“Tocas en vano con esa manija, es a cabeza de perro en cobre, gastada, sin relieves: semejante a la cabeza de un feto canino en los museos naturales. Imaginas que el perro te sonríe y sueltas su contacto helado. La puerta cede al empuje levísimo, de tus dedos...”
No resultaría interesante señalar al perro como un animal simbólico en el texto sino fuera porque se nombra en el mismo párrafo tres veces, y porque además, es el que custodia la puerta (simbólicamente). Si analizamos el ejemplo notaremos que el perro es comparado a un feto (otro signo que tiene que ver con lo que se gesta en un vientre) y además parece que le sonríe como si le estuviese dando la bienvenida al personaje. El perro, la manija de la puerta, conduce a la casa de Aura. Este perro de bronce se sitúa en un lugar de transición entre dos espacios: el afuera, la ciudad, y el adentro, la casa. Es conocido que simbólicamente el perro cumple la función de mediador entre el mundo de los muertos y el de los vivos. En muchas culturas y, sobre todo en la nuestra, la occidental, está relacionado con la muerte y actúa como guía de las ánimas, de los muertos. Anubis, Cerbero, son algunos de los nombres con los cuales se le reconoce. Este aspecto simbólico que relaciona al perro con un mundo de magia y esoterismo, es el que me interesa resaltar en esta propuesta de lectura. Porque, si recuerdan bien, Felpe Montero al franquear esta puerta, cuya custodia simbólica es un perro, a dejado a tras el mundo concreto del que proviene para penetrar al mundo de Aura, mundo mágico y abstracto. Recordemos que toda transición, implica en cierta forma un cambio de estado, un dejar atrás un estado anterior para vislumbrar uno nuevo ya sea físico o de conciencia.
Las liebres y los conejos están vinculados a la vieja divinidad Tierra Madre, al simbolismo de las aguas fecundantes y regeneradoras. También se dice que son lunares porque duermen de día y brincan de noche, porque saben, a semejanza de la luna, aparecer y desaparecer con el silencio y la eficacia de las sombras. El conejo que aparece en la obra es un ser de oscuridad y sombra que sólo se le ve cuando está con Doña Consuelo en la cama comiendo migajas.
El conejo también es el principio de la renovación cíclica de la vida, gobierna en la tierra la continuidad de las especies vegetales, animales y humanas. Curiosa la asociación de este animal simbólico y ese deseo constante y sistematizado de conservación y renovación de la antigua vida de los personajes en la obra. Además, por si fuera poco, un dato más, el conejo, que en realidad es coneja, se llama Saga. Saga como sabemos implica una continuidad, un seguimiento de la historia de un clan, de una familia, de un hecho. Significativo este signo que se une al resto de los signos que convocan esta misma problemática de preservación y renovación del ser.
Más no es todo, la instancia narrativa, nos propone además una analogía entre Aura y la coneja Saga que refuerza las características simbólicas del animal y las traslada a la figura de Aura. cito el siguiente pasaje de la novela. Recordemos el pasje donde Felipe Montero esta hablando por primera vez con la Señora Cosuelo y repentinamente grita:
“- Saga. Saga. ¿dónde estás? Ici , Saga...
- ¿Quién?
- Mi compañía.
- ¿El conejo?
- Sí, volverla.
Y un poco más adelante en la narración después de que Felipe y Doña Consuelo discuten algunos puntos la vieja retoma el tema y dice:
“- Le dije que regresaría...
- ¿Quién?
- Aura. Mi compañera. Mi sobrina...
Además, en otro pasaje de la novela Aura es comparada a la luna, cuando Felipe Montero se refiera a sus muslos color de luna. Por otra parte, no se debe olvidar que los conejos siempre están ligados a las ideas abundantes, de exuberancia, multiplicación de los seres y de los bienes que llevan también en sí gérmenes de incontinencia, despilfarro, lujuria y desmesura. Y finalmente las liebres y los conejos son compañeros de Hécate, diosa que alimenta la juventud, pero frecuenta las encrucijadas y finalmente inventa la brujería.
Todo esto signos que se vienen a sumar a las reiteraciones que se han venido desencadenado en la obra y que muestran la preocupación de la mujer en el texto por no dejar de ser joven y bella. Sobre este punto volveremos en las conclusiones.
Signo contradictorio en el texto porque son objeto de odio y maltrato, pero también de amor. Incluso de prácticas perversas que son equiparadas a rituales de sacrificio que se justifican en el amor .
 “J’ ai même superté ta haine des chats, moi qu’aimais tellement les jolies bêtes… Un día la encontró , abierta de piernas, con la crinolina levantada por delante, martirizando a un gato y no supo llamarle la atención porque le pareció que tu faisais ça d’ une façon si innocent, par pur enfantillage e incluso lo excitó el hecho, de manera que esa noche la amó, si das crédito a tu lectura, con una pasión hiperbólica, parce que tu mávais dit que torturer les chats était ta manière a toi de rendre notre amour favorable, par un sacrifice symbolique...”
“J’ ai même superté ta haine des chats, moi qu’aimais tellement les jolies bêtes… Un día la encontró , abierta de piernas, con la crinolina levantada por delante, martirizando a un gato y no supo llamarle la atención porque le pareció que tu faisais ça d’ une façon si innocent, par pur enfantillage e incluso lo excitó el hecho, de manera que esa noche la amó, si das crédito a tu lectura, con una pasión hiperbólica, parce que tu mávais dit que torturer les chats était ta manière a toi de rendre notre amour favorable, par un sacrifice symbolique...”
Consuelo los odia y el General Llorente los ama.
El gato es un símbolo ambivalente, por un lado en su sentido más positivo es el protector de la casa, de la madre y la progenie, sin embargo ,también son asociados a las brujas, al diablo y a la hechicería.
¿Por qué tanto odio encarnizado a los felinos por parte de Doña Consuelo? Quizá porque representan la imposibilidad de la maternidad y el amor desmedido que su esposo profesaba a esa bestias. Debe recordarse que el Gral. Llorente no pudo darle hijos a Doña Consuelo. O quizá también los odia, porque junto con otros ritos, que más tarde esta mujer propicia, son portadores de la esperanza de la fertilización. Otra obsesión que se gesta en la historia por parte de este personaje femenino y que la asocia directamente a la hechicería y la magia.
Finalmente, el último de los animales simbólicos de la narración que trataremos en este apartado, el macho cabrío, que es degollado en la cocina de la casa y que, además de ser un acto ritual, tiene connotaciones simbólicas a destacar.
El macho cabrío es un animal trágico (recordemos que la palabra tragedia significa literalmente canto del buco). La tragedia es en el origen un canto religioso con que se acompaña el sacrificio del cabro. No olvidemos que el sacrificio de una víctima implica todo un proceso de identificación. El macho cabrío de esta historia representa el mundo de la masculinidad que se degüella.
“La encuentras en la cocina, sí, en el momento en que degüella un macho cabrío: el vapor que surge del cuello abierto, el olor a sangre derramada, los ojos duros y abiertos del animal te dan náuseas: detrás de esa imagen, se pierde la de una Aura mal vestida, con el pelo revuelto, manchada de sangre, que te mira sin reconocerte, que continúa su labor de carnicero.”
Este acto es repudiado por el personaje masculino y hace que vea a Aura desprovista de toda la belleza y la fragilidad que él ha apreciado en otras ocasiones, y lo obliga a retirarse, refugiarse en su cuarto, como si de manera implícita este acto de sangriento lo identificara con el macho cabrío.
“Subes a tu recámara, entras, te arrojas contra la puerta como si temieras que alguien te siguiera: jadeante, sudoroso, presa de la impotencia de tu espina helada, de tu certeza: si algo o alguien entrara, no podrías resistir, te alejarías de la puerta, lo dejarías hacer...”
Por último en relación a esta bestia, debemos anotar que el cabro está también, como el conejo, relacionado y consagrado a Afrodita en cuanto a animal de naturaleza ardiente y prolífica. En fin, santo y divino para unos, satánico para otros, el cabro es efectivamente el animal trágico, que simboliza la fuerza del impulso vital, a la vez generoso y fácilmente corruptible.
Lo que llama la atención en casi todos estos animales simbólicos es su relación con la fertilidad, con la vida y la juventud, destacándose una vez más esta necesidad de no envejecer, de no dejar de ser útil, como si con ello se dejara de existir. Y por otra parte la reiterativo insistencia de fertilizar, de exaltar las capacidades reproductoras y sexuales de los personajes implicados en la narración.
En el texto encontraremos varios rituales que son convocados en la obra. Recordemos que un ritual es en su sentido más estricto un acto de repetición que recupera una acción cuyo momento de creación u origen no queremos que desaparezca. La ritualidad nos permite no olvidar un acto pasado, conservarlo en su repetición. Como señala Octavio Paz, el rito es el eterno retorno, no hay regreso de los tiempos sin rito, sin encarnación y manifestación de la fecha sagrada. Sin rito no hay regreso. Tal pareciera que la instancia narrativa sigue esta concepción de rito, y que incluso, la rutina de las acciones que se repiten una y otra vez de manera obsesiva en el texto, llegan a convertirse en actos rituales:
- La cena de los riñones con tomates asados y vino tinto que se sirve cada noche sin variar. Anotando aquí de manera pertinente que los riñones es su sentido simbólico designan la afectividad y más específicamente el instinto sexual.
- La disposición de la mesa por la noche donde siempre hay cuatro cubiertos.
- Aura toca la campana cada vez que se van a servir los alimentos, aunque se sabe que sólo se llama a Felipe Montero.
- El degollación del macho cabrío en la cocina como un rito de sangre y de llamado a la fertilización.
- El martirio de los gatos que es manejado en el texto como un rito de sacrificio simbólico entre los dos amantes.
Y finalmente y el que más nos interesa de todos estos ritos y/o rituales en la novela, es el rito de la consagración y el de la comunión. Ritos que son erotizados y pervertidos en la historia, y que ha sido motivo de los más diversos comentarios. Cito:
“Tu sientes el agua tibia que baña tus plantas, las alivia, mientras ella te lava con una tela gruesa, dirige miradas furtivas al Cristo de madera negra, se aparta por fin de tus pies, te toma de la mano...tienes la bata vacía entre las manos. Aura, de cuclillas sobre la cama, coloca ese objeto contra los muslos cerrados, lo acaricia, te llama con la mano. Acaricia ese trozo de harina delgada, lo quiebra sobre sus muslos, indiferentes a las migajas que ruedan por sus caderas: te ofrece la mitad de la oblea que tú tomas, llevas a la boca al mismo tiempo que ella, deglutes con dificultad: caes sobre el cuerpo desnudo de Aura, sobre sus brazos abierto, extendidos de un extremo al otro de la cama igual que el Cristo negro que cuelga del muro con su faldón de seda, su corona de brezos montada sobre la peluca negra, enmarañada, entreverada con lentejuela de plata. Aura se abrirá como un altar.”
En primera instancia encontramos que la figura de Felipe es asociada a la de un ser divino porque Aura le lava los pies, como en la tradición judeo-cristiana Magdalena lo hizo a Cristo y éste lavó, a su vez, los pies de sus apóstoles. Lavar los pies implica un acto de humildad, amor y entrega. Después vendrá la iniciación del acto sexual que se convierte en una analogía del rito de la consagración y de la comunión. Aura desnuda en la cama sostiene una oblea y como un sacerdote la da a comer a Felipe en acto totalmente erótico. La sublimación de esa entrega es más carnal que espiritual, es una entrega que va sobre el orden de lo físico y que se estructura sobre el rito de la consagración y comunión de Cristo. Y para continuar con esta erotización de lo religioso, Aura es asimilada al Cristo negro que está sobre la cabecera de la cama al describirla con los brazos abiertos extendidos de un extremo a otro del lecho, igual que el Cristo negro que cuelga del muro. Para finalmente dejar de ser un Cristo y resumirse en un altar: “Aura se abrirá como un altar.”
Esta representación, y perversión del rito original de la consagración y de la comunión ha creado en algunos lectores ese sentimiento de sacrilegio, que efectivamente existe, desde la perspectiva de la moral judeo-cristiana, sin embargo, entra aquí una paradoja; ¿No se habla de la unión del hombre y la mujer como análoga al de la comunión? ¿no permite la literatura un libre uso de el material pre-existente para descontruirlo y darle otras connotaciones?
Así mediante esta entrega sacra o sacrílega, como quiera llamársele, es que el binomio Aura-Consuelo intenta recuperar a Felipe- Gral. Llorente. Cito:
- Siempre, Aura, te amaré para siempre.
- ¿Siempre? ¿Me lo juras?
- Te lo juro.
- ¿Aunque envejezca? ¿Aunque pierda mi belleza? ¿Aunque tenga el pelo blanco?
- Siempre, mi amor, siempre.
- ¿Aunque muera, Felipe? ¿me amarás siempre aunque muera?
- Siempre, siempre. Te lo juro. Nada puede separarme de ti.”
Porque pareciera que aquí en el texto por medio de los mecanismo de simbolización se crea un sistema de transformación de las obsesiones, impulsos e instintos en ritos que son esas imágenes de ceremonia para obligarnos a recordar. No debemos olvidar que hemos hablado de que en Aura hay una necesidad casi problematizada de recuperar un tiempo cíclico. Que como Octavio Paz en su libro de Conjunciones y disyunciones supone que " la fecha que regresa es de veras una vuelta del tiempo anterior, una inmersión en un pasado que es, simultáneamente, el de cada uno y el del grupo. La rueda del tiempo, al girar, permite a la sociedad la recuperación de las estructuras psíquicas sepultadas o reprimidas para reintegrarlas en un presente que es también un pasado. No sólo es el regreso de los antiguos y de la antigüedad: es la posibilidad que cada individuo tiene de recobrar su porción de viva de pasado. El rito antiguo se despliega en un nivel que no es del todo el de la conciencia: no es la memoria que recuerda lo pasado sino el pasado que vuelve. Es lo que he llamado, en otro contexto, la encarnación de las imágenes".
Aura se presenta como una encarnación de es imágenes que una sociedad conservadora y machista insita a volver: la juventud, la belleza y la fertilidad. Pero también lo que condena: la erotización del cuerpo, la búsqueda del placer y la perversión de lo sagrado.
Para finalizar este acercamiento, de carácter simbólico solamente, me atreveré a dar unas primeras conclusiones.
Sondeando brevemente, y sólo a través de la carga simbólica de los personajes y lo que los circundan, nos percatamos que una de las inquietudes de la novela de Aura, gira en torno a esa necesidad de perpetuarse (juventud convocada por el desdoblamiento del deseo, reencarnación del alma), para no dejar de ser lo que se fue y es (continuidad de la historia personal, búsqueda del tiempo cíclico). Una insistencia en la inmovilidad de las cosas y el tiempo, recuérdese que el afuera (la ciudad, el exterior de la casa) avanza en un caos indiferenciado y agresivo, es un mundo de concepciones temporales; mientras que la casa, ese universos femenino, es un gran espacio para la preservación del ayer, para la inmovilidad de la historia (todo ahí está cargado de recuerdos. El rito como sinónimo de eternidad). Además es el espacio propicio para recuperar la identidad, la verdadera, es el lugar donde se debe buscar el origen. Aura y Consuelo no son otra cosa que dos mujeres cuya única misión es develar el verdadero yo de Felipe Montero, para poder estar completas, para completar el ciclo (que la muerte interrumpió al llevarse al general Llorente), continuarlo y con ello cumplir su función de perpetuarlo, casi como un rito. La mujer simbólicamente en el texto engendra la vuelta al pasado, la identidad verdadera del hombre, cumple en abrir y cerrar el ciclo de la vida. Y asume los roles tradicionales que les han sido impuestos por la una sociedad mexicana reaccionaria: son mujeres destinadas al hogar y al cuidado del hombre. Además, deben de cumplir con el ideal del macho, estar siempre joven, siempre bella, a su servicio, sumisa, perpetuándolo, consagrándolo, cumpliendo así con los patrones impuestos por una sociedad machista.
Todo ello lo podemos ver ya desde el epígrafe de la misma novela que ya programa el texto: cito. Leer epígrafe que Carlos Fuentes eligió para su novela breve:
“El hombre caza y lucha. La mujer intriga y sueña; es madre de la fantasía, de los dioses. Posee la segunda visión, las alas que le permiten volar hacia el infinito del deseo y de la imaginación... Los dioses son como los hombres: nacen y mueran sobre el pecho de una mujer....Jules Michelet”
Aquí es claro como el hombre caza por lo tanto es el proveedor de la familia, aprovecha y enfrenta a la naturaleza. Lucha, defiende y ataca para preservar y expandirse, por lo tanto debe tener noción de territorio y de conquista: búsqueda de poder. Y es asimilado a los dioses, por ende a la superioridad, aunque nacen , mueren y son finitos, tienen un mismo origen y destino: la mujer. Son seres terrenales.
Por su parte la mujer es un ser de un mundo abstracto: sueña, es madre de la fantasía, de los dioses. Es un ser de aire, etéreo (posee alas). Mientras que el hombre es finito, la mujer puede alcanzar el infinito (del deseo y de la imaginación), se vuelve un ser casi mitológico.
Esta distribución literaria diferenciada de los roles de género, no hace otra cosa que reafirmar los roles costumbristas y tradicionales de una sociedad machista. la mujer por ser un ser casi mágico es expulsada del mundo terrenal, propiedad incontestable del hombre (desde esta visión), la mujer es un estado anterior a los dioses y a los hombres y también posterior: es un destino, es un infinito, pero no es terrenal.
En el epígrafe de la novela podemos constatar los elementos y la lectura que hemos viniendo haciendo desde el inicio de este breve acercamiento, pero también serían injusto no mencionar que la novela no es sólo un reflejo de una sociedad tradicional que ubica a la mujer en los roles de siempre, sino que existe una intención progresista y de ruptura al presentar a una mujer que desea ser el ideal del macho, pero que trasgrede algunas normas y costumbres al presentarse activa y sexual en esa búsqueda del otro. La perversión de los ritos religiosos, que aunque son provocados por las mujeres, recuperándose como las eternas Evas que tientan a Adán, no deja de ser un hito en la literatura de esa época empañada por el conservadurismo y la doble moral.
©Cecilia Eudave. Septiembre 2001
CORTOMETRAJE "AURA" BASADO EN LA OBRA DE CARLOS FUENTES



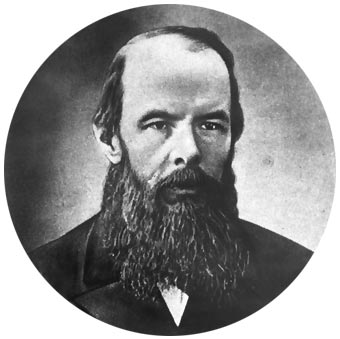



















.jpg)























.jpg)










































vendido.jpg)






















































































































































































































































































































.jpg)





















--3.jpg)




.jpg)

























































































.jpg)























































































































































- Follow Us on Twitter!
- "Join Us on Facebook!
- RSS
Contact