EL MITO DE SÍSIFO
Ensayo filosófico de
ALBERT CAMUS
Para Leer Eiscuchando
ÍNDICE
Un razonamiento absurdo 0:01:37
Lo absurdo y el suicidio 0:01:38
Los muros absurdos 0:16:45
El suicidio filosófico 0:52:35
La libertad absurda 1:35:50
El hombre absurdo 2:04:36
El donjuanismo 2:10:36
La comedia 2:24:15
La conquista 2:34:40
La creación absurda 2:49:23
Filosofía y novela 2:49:25
Kirilov 2:56:00
La creación sin mañana 3:11:57
El mito de Sísifo 3:21:29
La esperanza y lo absurdo en la obra de Franz Kafka 3:31:20
 El mito de Sísifo es un ensayo filosófico de Albert Camus, originalmente publicado en francés en 1942 como Le Mythe de Sisyphe. El ensayo se abre con la siguiente cita de Píndaro:
El mito de Sísifo es un ensayo filosófico de Albert Camus, originalmente publicado en francés en 1942 como Le Mythe de Sisyphe. El ensayo se abre con la siguiente cita de Píndaro:
"Oh, alma mía, no aspires a la vida inmortal,
pero agota el campo de lo posible."
Píndaro. III Pítica
El título del ensayo proviene de un atribulado personaje de la mitología griega. En él, Camus discute la cuestión del suicidio y el valor de la vida, presentando el mito de Sísifo como metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre.
De esta forma planea la filosofía del absurdo, que mantiene que nuestras vidas son insignificantes y no tienen más valor que el de lo que creamos. Siendo el mundo tan fútil, Camus pregunta, ¿qué alternativa hay al suicidio? El ensayo se inicia: No hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio.
Sísifo, dentro de la mitología griega, como Prometeo, hizo enfadar a los dioses por su extraordinaria astucia. Como castigo, fue condenado a perder la vista y a empujar perpetuamente un peñasco gigante montaña arriba hasta la cima, sólo para que volviese a caer rodando hasta el valle, desde donde debía recogerlo y empujarlo nuevamente hasta la cumbre y así indefinidamente.
Camus desarrolla la idea del "hombre absurdo", o con una "sensibilidad absurda". Es aquél que se muestra perpetuamente consciente de la completa inutilidad de su vida. También es aquél que, incapaz de entender el mundo, se confronta en todo momento a esta incomprensión. El hombre rebelde será, por lo tanto, aquel que se encuentre en todo momento frente al mundo. Para ello es necesario una ética de la cantidad, no de la calidad, que acumule el mayor número de experiencias. Esta "eterna vivacidad", este eterno confortamiento con el absurdo mediante el mayor número de experiencias es justamente lo que daría sentido a no renegar del absurdo. En este punto Camus muestra como su existencialismo no promueve el quietismo y la pasividad ante el absurdo. Aceptar el absurdo, afirma, es la única alternativa aceptable al injustificable salto de fe que constituye la base de todas las religiones (e incluso del existencialismo, que por tanto Camus no aceptaba completamente). Aprovechándose de numerosas fuentes filosóficas y literarias, y particularmente de Dostoievski, Camus describe el progreso histórico de la conciencia del absurdo y concluye que Sísifo es el héroe absurdo definitivo.
En su ensayo, Camus afirma que Sísifo experimenta la libertad durante un breve instante, cuando ha terminado de empujar el peñasco y aún no tiene que comenzar de nuevo abajo. En ese punto, Camus sentía que Sísifo, a pesar de ser ciego, sabía que las vistas del paisaje estaban ahí y debía haberlo encontrado edificante: "Uno debe imaginar feliz a Sísifo", declara, por lo que aparentemente lo salva de su destino suicida.
La obra se cierra con un apéndice sobre la obra de Franz Kafka, interpretada finalmente de manera similar, en términos de un esteticismo, a su modo, esperanzador.
El mito de Sísifo segun Albert Camus
 Los dioses habían condenado a Sísifo a empujar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvería a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza.
Los dioses habían condenado a Sísifo a empujar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvería a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza.
Si se ha de creer a Homero, Sísifo era el más sabio y prudente de los mortales. No obstante, según otra tradición, se inclinaba al oficio de bandido. No veo en ello contradicción. Difieren las opiniones sobre los motivos que le convirtieron en un trabajador inútil en los infiernos. Se le reprocha, ante todo, alguna ligereza con los dioses. Reveló sus secretos. Egina, hija de Asopo, fue raptada por Júpiter. Al padre le asombró esa desaparición y se quejó a Sísifo. Éste, que conocía el rapto, se ofreció a informar sobre él a Asopo con la condición de que diese agua a la ciudadela de Corinto. Prefirió la bendición del agua a los rayos celestes.
Por ello le castigaron enviándole al infierno. Homero nos cuenta también que Sísifo había encadenado a la Muerte. Plutón no pudo soportar el espectáculo de su imperio desierto y silencioso. Envió al dios de la guerra, quien liberó a la Muerte de manos de su vencedor. Se dice también que Sísifo, cuando estaba a punto de morir, quiso imprudentemente poner a prueba el amor de su esposa. le ordenó que arrojara su cuerpo sin sepultura en medio de la plaza pública. Sísifo se encontró en los infiernos y allí irritado por una obediencia tan contraria al amor humano, obtuvo de Plutón el permiso para volver a la tierra con objeto de castigar a su esposa. Pero cuando volvió a ver este mundo, a gustar del agua y el sol, de las piedras cálidas y el mar, ya no quiso volver a la sombra infernal.
Los llamamientos, las iras y las advertencias no sirvieron para nada. Vivió muchos años más ante la curva del golfo, la mar brillante y las sonrisas de la tierra. Fue necesario un decreto de los dioses. Mercurio bajó a la tierra a coger al audaz por la fuerza, le apartó de sus goces y le llevó por la fuerza a los infiernos, donde estaba ya preparada su roca. Se ha comprendido ya que Sísifo es el héroe absurdo. Lo es en tanto por sus pasiones como por su tormento. Su desprecio de los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida le valieron ese suplicio indecible en el que todo el ser dedica a no acabar nada. Es el precio que hay que pagar por las pasiones de esta tierra. no se nos dice nada sobre Sísifo en los infiernos. los mitos están hechos para que la imaginación los anime. Con respecto a éste, lo único que se ve es todo el esfuerzo de un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, hacerla rodar y ayudarla a subir una pendiente cien veces recorrida; se ve el rostro crispado, la mejilla pegada a la piedra, la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de arcilla, de un pie que la calza, la tensión de los brazos, la seguridad enteramente humana de dos manos llenas de tierra. Al final de ese largo esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, se alcanza la meta. Sísifo ve entonces como la piedra desciende en algunos instantes hacia ese mundo inferior desde el que habrá de volverla a subir hacia las cimas, y baja de nuevo a la llanura. Sísifo me interesa durante ese regreso, esa pausa. Un rostro que sufre tan cerca de las piedras es ya él mismo piedra.
Veo a ese hombre volver a bajar con paso lento pero igual hacia el tormento cuyo fin no conocerá. Esta hora que es como una respiración y que vuelve tan seguramente como su desdicha, es la hora de la conciencia. En cada uno de los instantes en que abandona las cimas y se hunde poco a poco en las guaridas de los dioses, es superior a su destino. Es más fuerte que su roca. Si este mito es trágico, lo es porque su protagonista tiene conciencia.
¿En qué consistiría, en efecto, su castigo si a cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito?. El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo.
Pero no es trágico sino en los raros momentos en se hace consciente. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde conoce toda la magnitud de su condición miserable: en ella piensa durante su descenso. La clarividencia que debía constituir su tormento consuma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no venza con el desprecio.
Por lo tanto, si el descenso se hace algunos días con dolor, puede hacerse también con alegría. Esta palabra no está de mas. Sigo imaginándome a Sísifo volviendo hacia su roca, y el dolor estaba al comienzo. Cuando las imágenes de la tierra se aferran demasiado fuertemente al recuerdo, cuando el llamamiento de la dicha se hace demasiado apremiante, sucede que la tristeza surge en el corazón del hombre: es la victoria de la roca, la roca misma. La inmensa angustia es demasiado pesada para poderla sobrellevar. Son nuestras noches de Getsemaní.
Sin embargo, las verdades aplastantes perecen al ser reconocidas. Así, Edipo obedece primeramente al destino sin saberlo, pero su tragedia comienza en el momento en que sabe. Pero en el mismo instante, ciego y desesperado, reconoce que el único vínculo que le une al mundo es la mano fresca de una muchacha. Entonces resuena una frase desesperada: «A pesar de tantas pruebas, mi edad avanzada y la grandeza de mi alma me hacen juzgar que todo está bien». El Edipo de Sófocles, como el Kirilov de Dostoievsky, da así la fórmula de la victoria absurda. La sabiduría antigua coincide con el heroismo moderno. No se descubre lo absurdo sin sentirse tentado a escribir algún manual de la dicha. «¿Cómo? ¿Por caminos tan estrechos...?». Pero no hay más que un mundo. La dicha y lo absurdo son dos hijos de la misma tierra. Son inseparables. Sería un error decir que la dicha nace forzosamente del descubrimiento absurdo. Sucede también que la sensación de lo absurdo nace de la dicha. «Juzgo que todo está bien», dice Edipo, y esta palabra es sagrada. Resuena en el universo y limitado del hombre. Enseña que todo no es ni ha sido agotado. Expulsa de este mundo a un dios que había entrado en él con la insatisfacción y afición a los dolores inútiles. Hace del destino un asunto humano, que debe ser arreglado entre los hombres. Toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le pertenece. Su roca es su cosa. Del mismo modo el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace callar a todos los ídolos.
En el universo vuelto de pronto a su silencio se alzan las mil vocecitas maravillosas de la tierra. Lamamientos inconscientes y secretos, invitaciones de todos los rostros constituyen el reverso necesario y el premio de la victoria. No hay sol sin sombra y es necesario conocer la noche. El hombre absurdo dice que sí y su esfuerzo no terminará nunca. Si hay un destino personal, no hay un destino superior, o, por lo menos no hay más que uno al que juzga fatal y despreciable. Por lo demás, sabe que es dueño de sus días. En ese instante sutil en que el hombre vuelve sobre su vida, como Sísifo vuelve hacia su roca, en ese ligero giro, contempla esa serie de actos desvinculados que se convierten en su destino, creado por el, unido bajo la mirada de su memoria y pronto sellado por su muerte. Así, persuadido del origen enteramente humano de todo lo que es humano, ciego que desea ver y que sabe que la noche no tiene fin, está siempre en marcha. La roca sigue rodando.
Dejo a Sísifo al pie de la montaña. Se vuelve a encontrar siempre su carga. Pero Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. Él también juzga que todo está bien. Este universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de esta piedra, cada trozo mineral de esta montaña llena de oscuridad forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre.
Hay que imaginarse a Sísifo dichoso.
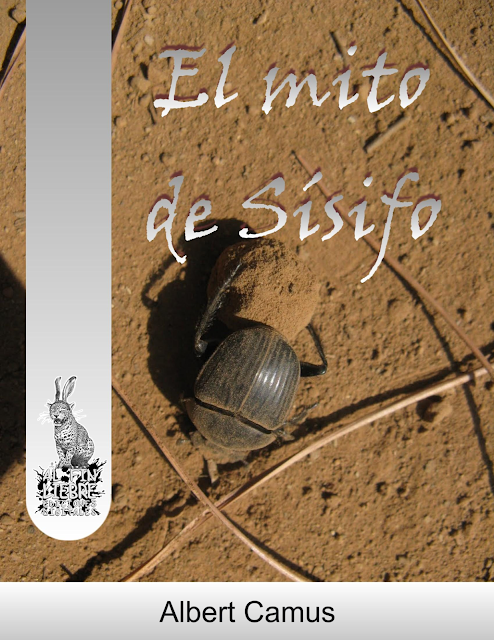














.jpg)























.jpg)










































vendido.jpg)






















































































































































































































































































































.jpg)





















--3.jpg)




.jpg)

























































































.jpg)























































































































































- Follow Us on Twitter!
- "Join Us on Facebook!
- RSS
Contact